—¡No llores!
La mano abierta voló hasta chocar contra la
mejilla de la pequeña Rura, que cayó al suelo de rodillas y se mordió los
labios con fuerza para acallar los sollozos que hasta aquel momento salían
desgarradores por su boca. El pequeño cuerpecito tembló cuando vio que su padre
volvía a moverse con la mano levantada, yendo hacia ella.
Al final el príncipe Nikui se detuvo muy
cerca, pero no volvió a pegarla. Se quedó allí mirándola, resollando
enfurecido, hasta que habló.
—Nunca debiste haber nacido. No sirves para
nada.
Salió de allí, dejando a la pequeña Rura, de
seis años, temblando en el suelo de su habitación.
Rura sabía que su padre tenía razón. Estaba
maldita. Su nacimiento fue un error, y con su llegada causó la muerte de su
madre Surebu, la concubina favorita del príncipe heredero. Nunca permitían que
lo olvidase. Ninguno de ellos.
Se levantó y arrastró sus pequeños
piececitos hasta el camastro que le hacía de cama. Su habitación era diminuta,
comparada con las de sus hermanas. Claro que ella era una bastarda, y sus
hermanas, princesas imperiales.
Rura no tenía muy claro qué significaba ser
una bastarda, pero sabía que era algo malo porque cuando la llamaban así, lo
hacían en un tono de desprecio que la hacía temblar y le provocaba ganas de
llorar.
Pero una princesa no debía llorar.
Nadie
la llamaba así, princesa, excepto ella misma. Al fin y al cabo, era hija de un
príncipe, ¿no? así que por fuerza tenía
que ser una princesa.
Se metió dentro del camastro y se acurrucó,
tapada con la manta.
¿Por qué su padre no la quería? Lo había
visto con sus hermanas, y con ellas era hasta cariñoso. Las hacía reír y las
acariciaba. Pero nunca a Rura.
Su pequeña cabecita dio vueltas y más
vueltas. Había muchas cosas que no comprendía aún, pero se haría mayor y las
entendería. Estaba tan segura de eso como de que cada día salía el sol, y que
en invierno, nevaba. Encontraría la manera de que su padre la amase, se dijo
cerrando los ojitos.
—Es la hora.
La voz de
Kayen resonó por el cuarto donde Rura había estado recluida desde su traición.
Había enviado a un asesino a por su marido, el gobernador, y había fallado.
Kayen seguía vivo y su padre la había abandonado a su suerte al darle carta
blanca para que la castigase como mejor le pareciese.
Otra vez sola,
y abandonada.
Respiró con
resignación y se levantó, orgullosa. Su orgullo era lo único que le quedaba en
estos momentos.
—¿No vas a
cambiar de opinión? —le preguntó, altiva.
—No. Pasarás
el resto de tu vida encerrada en el monasterio de las Hermanas Entregadas.
La voz de
Kayen sonó como un látigo a sus oídos, pero asintió con la cabeza, aceptando su
destino.
—Muy bien.
Caminó
atravesando la habitación, con Kayen yendo detrás de ella, escoltándola hasta
la puerta.
—Rura.
Se detuvo al
oír la voz del que había sido su marido hasta aquel momento, y giró el rostro
para mirarlo a los ojos. Fuera lo que fuese lo que iba a decirle, lo encararía
sin demostrar ni un solo sentimiento en su cara.
—¿Por qué lo
hiciste? —le preguntó el gobernador.
Ella lo miró a
los ojos durante unos instantes, valorando si debía decirle la verdad o no.
—¿El qué?
¿Intentar matarte, o golpear a tu esclava? —preguntó finalmente.
—Las dos
cosas.
—¿De veras te
importa? —le preguntó con evidente desprecio en la voz.
—Sí. Si no
fuese así, no te hubiera preguntado.
—Muy bien. —Asintió
con la cabeza, la ladeó un poco, y esbozó una sonrisa fría como la nieve—.
Porque tu corazón debería haber sido mío, pero se lo entregaste a ella en el
mismo momento en que la viste.
—Tú nunca
quisiste mi corazón.
—En eso te
equivocas, Kayen. Lo quería… para destrozarlo.
Se giró y abrió
la puerta, dejándolo atrás mientras salía de la habitación y se encaminaba
hacia el exterior. Cuatro guardias de palacio, que hasta aquel momento se
habían mantenido en el pasillo, vigilando la entrada a sus aposentos, la
siguieron.
Kayen la
siguió, negando con la cabeza, sin comprender por qué aquella mujer lo odiaba
tanto, hasta el punto de intentar matarlo.
Rura atravesó
el palacio con la cabeza bien alta, orgullosa y altanera como siempre, con la
barbilla levantada y una media sonrisa de desprecio en los labios.
Estuvo a punto
de decirle a Kayen la verdad, pero al final había optado por no hacerlo. ¿Para
qué? Él jamás la creería, y pensaría que lo hacía como venganza contra su
padre, pero la verdad era que Nikui, el gran príncipe heredero, era quién había
ordenado su muerte. ¿Por qué? No lo sabía. Nunca hacía preguntas cuando su
padre le ordenaba hacer algo, simplemente obedecía.
Debería
haberse imaginado que si fallaba, su padre la dejaría a su suerte. Si hubiese
guardado los mensajes que le enviaba, y que Yhil, el senescal de palacio, le
entregaba a escondidas de Kayen… Pero era una hija obediente, y siempre los
quemaba después de leerlos.
Hacía muchos
años que había descubierto cuál era el precio de la desobediencia.
Cruzó el
vestíbulo y salió al exterior. Allí la esperaba el palanquín en el que
viajaría, y la escolta armada que la protegería durante el viaje.
—¿Y mi
doncella? —preguntó al ver que la mujer que la había servido fielmente durante
años, no estaba allí.
—No
necesitarás ningún sirviente a donde vas —contestó Kayen.
Rura lo miró
fijamente. La ira le oscureció los ojos, que brillaron como estrellas. Pensó en
pedirle que cuidara bien de ella, pero desistió: el orgullo le impidió
suplicar, ni siquiera por la mujer que había sido como una madre para ella.
Subió al
palanquín, los porteadores tomaron su sitio para levantarlo, y se pusieron en
marcha.
Viajaron hacia
el norte durante días. Kargul era una tierra en parte inhóspita, con zonas casi
sin vegetación, en la que caía un sol de justicia.
Durante las
primeras jornadas, tenían que hacer un alto durante las horas en que el sol
estaba en lo más alto porque el calor era tan insoportable, que era peligroso.
Montaban unos toldos para guarecerse, y allí, bajo la sombra que les
proporcionaba, comían.
Rura
aprovechaba estos descansos para estirar las piernas. Ir en palanquín era
cómodo, pero después de varias horas, las piernas se entumecían y empezaba a
doler la espalda.
El paisaje que
la rodeaba era muy parecido a su vida: estéril, vacía, sin propósito.
Había dedicado
cada minuto de su existencia a complacer a su padre, luchando por ganar su
aprobación, y todo la había llevado hasta este punto: a una completa soledad, y
a tener el corazón yermo.
—Rura, cariño. Tu padre quiere verte, y te
está esperando en el jardín de las princesas.
El rostro de la pequeña, de ocho años, se
iluminó con una sonrisa. ¡Su padre la mandaba llamar! Hacía semanas que no lo
había visto. La última vez la miró de una manera diferente, incluso le sonrió.
Corrió atravesando el palacio, esquivando a
criados, esclavos y a grandes señores por igual, con sus pequeños piececitos
descalzos deslizándose sobre los mármoles que adornaban el suelo.
Cuando llegó a la puerta del jardín, se paró
para recuperar el aliento. Sacudió la ropa que llevaba, que a ella le parecía
muy bonita pero no era más que uno de los muchos vestidos que sus hermanastras,
las princesas imperiales, habían descartado porque ya no estaban a la moda.
Cuando el ritmo de su respiración se calmó,
echó los hombros hacia atrás, levantó la barbilla, y cruzó la puerta.
Su padre estaba de pie al lado de un rosal,
observando a su esposa y sus hijas, que estaban jugando a varios metros de él.
Se acercó con cuidado, temerosa, y cuando
llegó a su lado, carraspeo para llamar su atención.
—Alteza —dijo cuando él le miró, e hizo una
reverencia.
—Rura. —Su padre la miró durante unos
segundos. En su rostro no había ningún signo de alegría por verla, y la pequeña
sintió cómo un estremecimiento la recorría desde la cabeza a los pies—. Me han
dicho que ya tienes ocho años.
—Sí, Alteza.
Su padre asintió con la cabeza. Seguía
mirando a sus hijas legítimas.
La mayor, Hana, tenía diez años, los labios
rosados y el pelo negro brillante como una noche estrellada. La mediana, Mün, con
siete años, era una niña pizpireta que no paraba quieta ni un segundo, y
provocaba las risas de su madre con sus travesuras. La pequeña, Suta, de cinco
años, era una niña tranquila que se entretenía sentada en el suelo, al lado de
su madre, jugando con una muñeca de porcelana.
—Ya es hora que ocupes el lugar que te
corresponde. —Rura sintió que la alegría empezaba a burbujear en su estómago y
una sonrisa empezó a nacer, para morir rápidamente cuando su padre siguió
hablando—. Serás una buena doncella para mis hijas. Llevas su misma sangre, y
les serás leal como corresponde. No me defraudes, Rura.
Ella no contestó. Se limitó a hacer una
reverencia y a permanecer quieta, con el corazón helado.
Las montañas
Tapher se veían a lo lejos. Aún quedaban varios días de viaje para llegar al
fuerte que vigilaba el paso entre las montañas, pero la vegetación era más
abundante y el calor ya no era tan sofocante. Podían viajar durante todo el
día, haciendo un pequeño descanso para comer, y ya no necesitaban los toldos para
refugiarse del calor durante el mediodía.
Rura estaba
cansada y sucia. No había podido darse un baño desde el día que partieron de
Kargul. Olía mal, y no había ningún perfume que pudiera disimularlo.
Nadie de la
escolta hablaba con ella. Lo había intentado durante los primeros días, pero
todos se limitaban a mirarla sin mostrar ningún sentimiento y se daban la
vuelta, dándole la espalda. La despreciaban por lo que había hecho, y ella no
podía culparles.
Después de
días pensando en ello, también empezaba a despreciarse a sí misma.
Siempre había
estado prisionera, y no había tenido ninguna oportunidad de saborear la tan
cacareada libertad. Kisha, la esclava de la que se había enamorado su marido
Kayen, había sido más libre que ella, cautiva de su afán por satisfacer a su
padre y ganarse su aprobación.
Volvía a
sentirse como cuando era niña, rezando a todos los dioses para que alguien,
quien fuera, le mostrara un poco de cariño.
Por las noches
lloraba en silencio, y se enfurecía consigo misma cuando notaba que las
lágrimas rodaban por sus mejillas. Su padre le repetía una y otra vez que ella
no podía llorar. Era su hija, llevaba su sangre, y no podía demostrar ningún
sentimiento.
Tenía nueve años cuando los encontró. Eran
pequeños, y tan peluditos, que se quedó mirándolos maullar durante unos
minutos. Pero salió corriendo cuando Hana, su hermanastra, la llamó. Iba a
salir a cabalgar, y ella tenía que acompañarla porque una princesa imperial no
podía ir acompañada solo por el mozo de
cuadras.
Rura odiaba los caballos. Le parecían unos
animales estúpidos y maniáticos, tan cobardes que se asustaban de cualquier
ruido, pero no le quedaba más remedio que hacer lo que Hana le ordenaba.
Cuando regresaron de cabalgar, la ayudó a
bañarse y, cuando terminó de vestirla y pudo retirarse, corrió de regreso a las
caballerizas para jugar con los gatitos.
Hana apareció al cabo de pocos minutos.
—¿Qué haces aquí, Rura? —le preguntó con los
ojos entrecerrados y los brazos en jarras—. Te he estado llamando, estúpida. Necesito
que me cosas esto.
Se levantó el quimono y le enseñó un roto.
—Ahora mismo voy, Alteza —contestó la
pequeña, dejando en el suelo uno de los gatitos, que había tenido en el regazo
hasta aquel momento.
—Estos animales son asquerosos —gruñó Hana
con una voz muy poco femenina—. Deberían
matarlos a todos.
—Shinro dice que son necesarios —se atrevió
a replicar—. Mantienen a raya a las ratas y ratones.
—¡En el palacio de mi padre no hay de eso! —gritó
Hana. Rura no se atrevió a contradecirla, pero así y todo, la princesa se
enfureció—. ¡Eres una estúpida! ¡Te has llenado la ropa de pelos! ¡No quiero
que entres en palacio con la ropa así! ¡Me ensuciarás a mí! ¡Quítatela!
El rubor por la vergüenza, cubrió las
mejillas de Rura. Estaban a pleno día, y había un buen trecho entre las
caballerizas y palacio, y después, tendría que caminar entre toda la gente que
lo abarrotaba.
—No pienso hacer eso, Alteza —susurró, no
atreviéndose a levantar la voz—. Iré primero a mi habitación y me cambiaré.
Después le coseré el roto.
—Te he dicho —dijo Hana apretando los
dientes— que te quites la ropa.
Rura negó con la cabeza, luchando porque las
lágrimas no se derramaran.
Hana, enfurecida, sonrió de aquella manera
que hacía temblar a la pequeña.
—¿En serio? Bien, tú lo has querido.
¡Shinro! —gritó. En unos momentos, el jefe de las caballerizas apareció y se
inclinó delante de la princesa.
—¿Si, Alteza?
—Coge ese bicho asqueroso —dijo señalando al
gatito que Rura había tenido en su regazo, y que maullaba desconsolado llamando
a su madre—, y mátalo.
—¡No! —gritó Rura—. Por favor, no lo hagas.
—Pues haz lo que te he ordenado.
Rura se dio por vencida. Hizo lo que Hana le
había ordenado, y se paseó por todo el palacio en ropa interior, caminando
detrás de la princesa, hasta llegar a las dependencias privadas de esta.
Cuando su padre, el príncipe Nikui, se
enteró, fue a buscarla enfurecido.
—¿Te dejaste manipular por Hana? —gritó
mientras le daba la primera bofetada—. ¿Para salvar a un mísero gato? —Le dio
la segunda—. Me has decepcionado otra vez, Rura. Siempre me defraudas. ¡No
sirves para nada!
Se fue, caminando con brusquedad a grandes
zancadas, dejando a su hija bastarda en el suelo, con las mejillas amoratadas
pero sin soltar ninguna lágrima.
La siguiente vez que Hana la amenazó con
asesinar a un gatito si no hacía lo que ella quería, lo mató con sus propias
manos.
Desde el
fuerte, las montañas Tapher se veían inmensas. Eran como una enorme mandíbula
llena de dientes coronados de nieve, y Rura se estremeció mientras las miraba,
aunque no supo si por el frío que bajaba de ellas, o por la ansiedad que
sentía, que aumentaba con cada día que se acercaba más a su destino.
Al día
siguiente se internarían allí, en el paso angosto que discurría entre altas
paredes de piedra. Ascenderían durante tres jornadas, y llegarían al monasterio
de las Hermanas Entregadas, donde pasaría el resto de su vida.
Las Hermanas
Entregadas.
Rura nunca
había comprendido qué podía llevar a una mujer a vivir encerrada entre cuatro
paredes, sin contacto con el exterior, en un lugar alejado de cualquier signo
de civilización. Había oído que se hacían su propia ropa, unos hábitos de lana
vasta que ellas mismas tejían después de esquilar e hilar la lana de las
ovejas. Se pasaban el día rezando y trabajando, sin hablar, y la disciplina era
impartida con mano dura para aquellas que osaban desviarse del camino.
Aquella noche,
a pesar del baño relajante que pudo darse antes de meterse en la cama, no pudo
dormir.
Al día
siguiente, cuando dejaron atrás el fuerte y penetraron en el estrecho paso
entre las montañas, Rura sintió que todo había acabado para ella.
Al anochecer,
los atacaron.










%2B23.14.12.png)

%2B18.27.53.png)


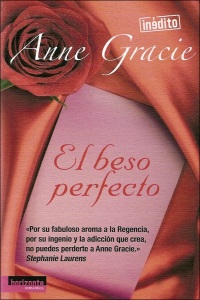
%2B18.26.45.png)


%2B18.28.36.png)











